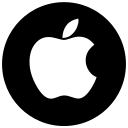¿Qué es lo que funciona? El nuevo realismo pragmático de Estados Unidos
El análisis de "lo que funciona" exige que los líderes ajusten los medios a los fines y juzguen las políticas por sus resultados. Bajo este prisma, la pose moral no es una virtud, sino una vanidad. Una nación que promete salvar al mundo mientras no protege a sus propias comunidades no es moral; en el mejor de los casos, es negligente y, en el peor, catastróficamente destructiva, como puede verse en gran parte de Europa.

Donald Trump firmando una orden ejecutiva
Cuando el presidente estadounidense Ronald Reagan revivió la frase "ciudad brillante sobre una colina", no lo hizo como una floritura de marketing, sino como una ética de gobierno: Estados Unidos disuadiría el mal proyectando confianza, prosperidad y claridad moral.
Su mensaje combinaba el optimismo con el poder duro: bajada de impuestos y desregulación para estimular el crecimiento, reconstrucción del ejército para restaurar la disuasión y una defensa a ultranza de la civilización occidental. La mezcla resonó porque vinculaba la virtud a los resultados: menos rehenes, un dólar más fuerte y un adversario en Moscú obligado a retroceder. Esta fusión de ideales y resultados dio al GOP una brújula que apuntaba al norte.
Reagan lo llamó "paz a través de la fuerza". La lógica era sencilla: el poder creíble frena a los depredadores, y las economías libres superan a las "planificadas". Esa visión del mundo, articulada en la década de 1980 y reivindicada por el colapso del bloque soviético, puso el listón muy alto para un nuevo arte de gobernar. Esta nueva política, iniciada por Reagan, no era aislacionista ni utópica. Era positiva y pragmática, basada en lo que podía funcionar, en lugar de estar limitada por restricciones ideológicas. Sus éxitos -como la revitalización del crecimiento, la reactivación del ejército y la renovación de la moral nacional- han dado a Estados Unidos una estabilidad estratégica.
Sin embargo, tras la Guerra Fría, el pegamento que había mantenido unidas estas políticas comenzó a aflojarse. Sin un enemigo existencial, las élites de Washington parecían derivar hacia un impulso misionero: Estados Unidos no sólo disuadiría las amenazas sino que también reformaría sociedades distantes en términos de seguridad nacional -tanto la suya como la nuestra en Occidente.
En Iraq, la sorprendente y rápida guerra devino en una ocupación incompetentemente ejecutada y demoledora que costó vidas, tesoros y confianza estratégica. El resultado no fue la autoridad moral estadounidense, sino una brecha de credibilidad que envalentonó a los adversarios y perjudicó internacionalmente la fe en el juicio de Estados Unidos.
Libia ofreció una variación bipartidista del mismo error: intervención pero sin un plan realista, especialmente en caso de consecuencias inesperadas. El resultado fue -y lamentablemente sigue siendo- un Estado fallido cuya inestabilidad se ha extendido por el norte de África y Europa.
Mientras la clase dirigente de la política exterior perseguía misiones en el extranjero, desatendía los deberes en casa. Las fábricas cerraron, la adicción se disparó y el caos fronterizo aumentó. Amplios sectores de la América Central llegaron a la conclusión de que el gobierno, aunque perseguía ideales posiblemente nobles, podría estar ignorando daños tangibles. Ambos partidos políticos, que antaño dominaban la economía de mesa y el orgullo nacional, a menudo sonaban más a seminarios que a resultados positivos, por ejemplo, una educación funcional para sus ciudadanos o una "sanidad asequible" que fuera realmente asequible.
En este vacío entró un hombre de negocios, hablando un lenguaje que los votantes entendían: fronteras, empleo, soberanía y respeto global. No rechazó el liderazgo estadounidense; lo redefinió como la capacidad de garantizar los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Los aranceles -que algunos otros países habían estado imponiendo a EEUU- no eran "impuestos" ni teología; eran instrumentos de persuasión geopolítica distintos de la guerra. Las alianzas eran herramientas para reforzar la amplitud militar de Estados Unidos. La diplomacia debía medirse por los resultados (terroristas derrotados, adversarios disuadidos, industrias reactivadas), no por los aplausos en las conferencias internacionales.
En China, la nueva y dura mirada del gobierno a la realidad puso fin a décadas de ilusiones de que el compromiso económico por sí solo liberalizaría un Estado de partido comunista. Al imponer aranceles y poner de relieve el robo de tecnología, las vulnerabilidades de la cadena de suministro y los riesgos para la seguridad nacional de haber entregado puestos de trabajo estadounidenses a sus adversarios, obligó a reconsiderar hasta qué punto es aconsejable tolerar un comportamiento maligno.
En 1990, la China comunista ya había declarado a Estados Unidos la "guerra de los pueblos", es decir, la guerra total. Hoy, incluso los críticos con la política del gobierno admiten que defenderse de este agresor, que ha declarado abiertamente que planea desplazar a EEUU como primera superpotencia mundial, comenzó con su ruptura con la vieja ortodoxia de la "competencia", que acabó llevando a China a evolucionar hacia una sociedad abierta y democrática.
En Oriente Próximo, el gobierno redescubrió la disuasión: dejar claro -de forma creíble- a los enemigos que el coste para ellos de una agresión sería catastróficamente alto. El califato del ISIS fue aplastado; el ataque aéreo que mató al terrorista iraní Qasem Soleimani restableció las líneas rojas contra todos los terroristas, y el Acuerdos de Abraham demostraron que la normalización árabe-israelí podía avanzar sin ceder a las exigencias de los grupos de rechazo. Esta combinación -fuerza cuando es necesaria, diplomacia sólo cuando es útil- devolvió la sensación de que el poder estadounidense podía lograr avances concretos y estabilizadores.
Los críticos lo calificaron de "transaccional", quizá otra palabra para referirse a la rendición de cuentas. El análisis de "lo que funciona" exige que los dirigentes ajusten los medios a los fines y juzguen las políticas por sus resultados. Bajo este prisma, las poses morales no son una virtud, sino una vanidad. Una nación que promete salvar al mundo mientras no protege a sus propias comunidades no es moral; en el mejor de los casos es negligente y, en el peor, catastróficamente destructiva, como puede verse en gran parte de Europa.
Las anteriores administraciones estadounidenses buscaron el apaciguamiento para evitar la "escalada". Aunque los miembros del gobierno actual pueden ser bruscos -incluso abrasivos-, han vuelto a centrar la única cuestión importante: ¿ayuda realmente una política a los estadounidenses, a los europeos o a quienquiera que posiblemente esté siendo embaucado?.
Lo que parece "rectitud moral" a menudo agrava el problema: depende de quién piense que es "moral". Muchos parecen haber refundido la política exterior como "señalización de virtudes": proclamas (aquí, aquí y aquí), hashtags y ambiciosos marcos que se deshacen al contacto con la realidad. El consenso multilateral, como en el caso del "cambio climático", se confunde con la legitimidad, y las fronteras nacionales se tratan como vergüenzas en lugar de como obligaciones para proteger a los ciudadanos en aras de la seguridad nacional. Esto no es compasión; de nuevo, es vanidad: abdicación disfrazada de empatía.
El realismo pragmático y no sentimental no es cínico: asume que salvaguardar una nación requiere fronteras ejecutables, disuasión creíble y crecientes sueldos. La forma más segura de defender una nación es mantenerla lo suficientemente fuerte como para disuadir a los depredadores y lo suficientemente próspera como para inspirar la emulación. Reagan lo entendió; el gobierno actual revivió la misma política en un clima internacional aún más duro. Ambos rechazaron la ilusión de que las palabras por sí solas pueden vigilar el mundo.
Económicamente, la fortaleza significa volver a conectar la política comercial con la autosuficiencia nacional. La pandemia puso de manifiesto la insensatez de haber deslocalizado industrias críticas, desde la medicina a los semiconductores. El realismo sobre el terreno mide el comercio por la capacidad de la gente para comprar bienes -especialmente la prosperidad de la clase media y trabajadora-, no por gráficos agregados que disfrazan el colapso regional. Cuando una política ahueca las ciudades, ahueca la capacidad de la gente para vivir en ellas con seguridad y comodidad.
En cuanto a la inmigración, una nación soberana y sana distingue entre la entrada legal, bienvenida, y la entrada ilegal, a veces de personas que no comparten los valores del país de acogida, o que pueden ser delincuentes, o que están decididas a destruirlo. Una nación soberana y sana honra a los ciudadanos que respetan las leyes, lo que permite a las personas convivir con seguridad y protege a los vulnerables de los depredadores. Aunque una frontera insegura pueda parecer humanitaria, a menudo se considera una invitación al abuso. El actual llamamiento estadounidense a la aplicación de la ley -muros, tecnología, permanecer en México, controles interiores- debería juzgarse por los resultados: menos muertes, menos fentanilo y calles más seguras.
En gran parte del mundo no progresista -a menudo denominado "lejana derecha", aunque probablemente todo el mundo piense que es de "centro"- los padres han exigido autoridad sobre las escuelas; las comunidades han exigido orden sobre el caos. Estas no son distracciones de la "guerra cultural"; son las condiciones previas para el autogobierno. Una nación que no puede salvaguardar la verdad histórica en las aulas -por ejemplo, si "realmente" hubo un holocausto o un 7 de octubre de 2023- tendrá, cabe esperar, muchas dificultades para proyectar algún tipo de liderazgo mundial.
En el plano internacional, si uno no tiene pelos en la lengua, elige sus prioridades. Estados Unidos se enfrenta a los desafíos simultáneos de la agresión de China, la expansión de Rusia y las redes terroristas de Irán. Estados Unidos no puede hacerles frente con "eslóganes". Necesita un vasto y constante gasto en defensa; el dominio de la energía -más urgentemente a partir del desarrollo de la energía nuclear de fusión con la que China va a la cabeza, en lugar de la adicción estadounidense a la energía nuclear de fisión de bajo coste-. Estados Unidos también necesita cadenas de suministro seguras y una postura diplomática que recompense a los amigos y disuada a los enemigos. No se trata de aislacionismo, sino de seguridad nacional.
Por tanto, la línea política consiste en alinear los medios con los fines, la retórica con la realidad y la "moralidad" con los resultados beneficiosos y mensurables. Reagan acabó con la estanflación y la Guerra Fría; el presidente Donald J. Trump acabó con el califato del ISIS y puso patas arriba un consenso fallido y complaciente tanto sobre China como sobre las "fronteras abiertas". Ambos presidentes se enfrentaron a críticos que confundieron sus políticas con crueldad. Ambos demostraron que el propósito sin poder es una fantasía, y el poder sin propósito es un despilfarro.
Hay riesgos, por supuesto, el populismo puede derivar en agravio. Algunos políticos, perversamente, parecen obstruir el florecimiento de sus electores, quizá para mantenerlos dependientes de promesas que siempre tienen a tiro de piedra; quizá para frustrar los logros de otro partido político y evitar que las propias deficiencias salgan a la luz. El antídoto es la Constitución: controles y equilibrios, federalismo que otorga poder a los estados y debate público que mantiene a los líderes atados a resultados positivos. Todos los partidos que no estén únicamente interesados en convertirse en una tiranía -adquirir el poder por sí mismo- harían bien en canalizar la energía popular hacia varios resultados: elecciones justas que no necesiten impugnación; dar poder a los padres; proporcionar calles legales, y respaldar una economía que, al tiempo que garantice una red de seguridad para los que no pueden trabajar, recompense el trabajo y mantenga unidas a las familias.
Las demandas de OTAN para compartir la carga económica han dado lugar a un mayor gasto europeo en defensa. El traslado de la embajada estadounidense en Israel a Jerusalén rompió un tabú diplomático y anticipó los Acuerdos de Abraham. La política energética que favoreció la producción estadounidense bajó los precios y limitó la influencia de Rusia y otros petrodólares. No son frases de aplauso; son métricas concretas.
El mandato para todos los partidos políticos de Estados Unidos es sobrio: mantener la paz recordando a los enemigos, de forma creíble, que el coste de una agresión sería demasiado alto; reactivar la industria y la economía recompensando la producción y permitiendo que la gente conserve más de lo que gana; asegurar la frontera haciendo cumplir las leyes de inmigración o exigiendo que el Congreso las cambie, y proyectar confianza sin parecer prepotente. Así es como se preserva una república.
El patriotismo es una responsabilidad hacia los conciudadanos. La compasión no son las fronteras abiertas; es un sistema legal que protege a los débiles de los cárteles y los terroristas. El liderazgo internacional es una credibilidad silenciosa que se gana cuando los adversarios dudan y los socios invierten. Se trata de virtudes obstinadas que algunas administraciones anteriores han celebrado y que la actual -a pesar de las asperezas- ha resucitado.
Al fin y al cabo, la brújula moral de Estados Unidos no oscila con las modas. Está anclada en los valores permanentes: la inviolabilidad del individuo, el Estado de derecho, la libertad de expresión y la protección de sus ciudadanos frente a los abusos -incluidos los del Gobierno. El reto de los partidos políticos estadounidenses es convertir estos principios en formas de vida que las familias puedan disfrutar y que los adversarios respeten.
El poder, sabiamente utilizado, se convierte en paz.