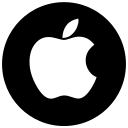La bomba, 80 años después
Por desgracia, la guerra en Ucrania ha despertado de nuevo al genio atómico y una de las consecuencias estratégicas de ese conflicto ha sido un renovado interés por parte de algunos países hacia el arma atómica como mejor instrumento para disuadir a un agresor.

Bomba nuclear lanzada en Nagasaki (Japón) el 9 de agosto de 1945
A las 8:30am del 6 de agosto de 1945, el Enola Gay, un bombardero B-29 del escuadrón 393 de la fuerza 509 de la USAF, dejó caer la primera bomba atómica que iba a ser usada en la historia. La bomba, desarrollada de manera acelerada en el marco del Proyecto Manhattan, tan popular hoy gracias a la película Oppenheimer de Christopher Nolan, llevaba el nombre de Little Boy. Y su objetivo, la ciudad a Hiroshima.
Las devastadoras consecuencias para la ciudad y su población son de sobra conocidas. El impacto del nuevo arma en el orden internacional también. Dio paso a una carrera de armamento estratégica y generó una situación de destrucción mutua asegurada en caso de que se iniciase un intercambio de lanzamientos nucleares.
En 1968, en un intento de frenar la diseminación de potencias atómicas, se firmó el Tratado de No Proliferación, según el cual las potencias no nucleares se comprometían a no dotarse de arsenales atómicos a cambio de que las que ya lo eran comenzaran un proceso de negociaciones para reducir y, últimamente, eliminar las armas nucleares, a la vez que se comprometían a no atacar a países no nucleares al abrigo de su paraguas atómico.
Durante décadas, el proceso de proliferación nuclear se mantuvo contenido sin grandes sobresaltos, aunque el club atómico se ha expandido de las dos iniciales (Estados Unidos y la URSS, hoy Rusia) a China, India, Pakistán y, más preocupante, Corea del Norte.
Por desgracia, la guerra en Ucrania ha despertado de nuevo al genio atómico y una de las consecuencias estratégicas de ese conflicto ha sido un renovado interés por parte de algunos países hacia el arma atómica como mejor instrumento para disuadir a un agresor. Recordemos que el arma atómica produce más bang for the buck y ha conllevado una cierta moderación de las potencias nucleares para evitar un enfrentamiento directo y, así, una escalada hacia la muerte.
Para que se entienda visualmente: cuando desapareció la URSS en 1991, había desplegadas en Ucrania unas 6.000 cabezas nucleares, muchas de ellas a bordo de misiles balísticos de largo alcance. Dado el temor a que parte de ellos o sus componentes pudieran acabar en manos indebidas (el temor más acuciante en aquellos años), Estados Unidos y las principales capitales europeas en el tema (Londres y París) forzaron su devolución a Rusia a cambio de unas garantías de seguridad a favor de Ucrania que, como bien sabemos, eran papel mojado. Por tanto, la reflexión que muchos se hacen en Kiev ahora es "si nos hubiéramos quedado con las armas atómicas en nuestro suelo, con toda probabilidad Vladímir Putin no se hubiera lanzado a su aventura de invadirnos". Y es una reflexión lícita y lógica. Al fin y al cabo, siempre se ha pensado que poseer un arsenal atómico volvía el territorio propio un santuario.
Que el arma atómica ha vuelto como instigadora del miedo y, por lo tanto, utilizable para disuadir al oponente, es evidente. Putin, desde la invasión de Crimea en 2014, no ha dejado de recordar a los miembros de la OTAN que Rusia es una potencia nuclear y que no renuncia al uso de su armamento atómico para alcanzar sus objetivos militares y políticos. El último episodio del creciente recurso -de momento retórico- al arma nuclear ha venido de la mano del ex primer ministro, expresidente y ahora número uno del consejo de seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, al afirmar que Rusia no se siente constreñida por el no uso de armas nucleares tácticas y de corto alcance. No es la primera vez que profiere amenazas apocalípticas y, aunque le gustan los excesos verbales, no hay que restarle importancia. Ya en 2023, los servicios de inteligencia occidentales alertaron de la posibilidad de que Rusia utilizase armas nucleares tácticas en suelo ucraniano para prevenir lo que parecía una derrota catastrófica en ese momento. Y el hecho de que el presidente Donald Trump haya autorizado el despliegue de dos submarinos con misiles nucleares en áreas indeterminadas, supuestamente con Rusia a su alcance, subraya la necesidad de tomarse en serio este tipo de amenazas.
Por tanto, una primera lección de Ucrania sería que una potencia nuclear puede permitirse el lujo de lanzar una agresión contra un país no nuclear en la confianza de que su agresión va a encontrar una reacción que el temor a una escalada nuclear va a hacer que sea muy limitada.
Desde luego, esa disuasión nuclear "extendida" más allá del invadido, en este caso Ucrania, ha funcionado. Tanto los Estados Unidos de Joe Biden como sus aliados de la OTAN se pensaron muy mucho qué ayuda dar a Kiev, luego limitaron el alcance del material suministrado a las fuerzas ucranianas y se han cuidado muy mucho de no cruzar ese ambiguo umbral de no cobeligerantes al que Kiev siempre ha querido llevarles. Y aunque es verdad que la lógica de la guerra ha ido borrando muchos de los límites autoimpuestos por los aliados de la OTAN, el miedo al apocalipsis atómico sigue sirviendo de freno.
En segundo lugar, se impone una nueva reflexión sobre el papel del arsenal atómico: la disuasión convencional tiende históricamente a fallar y la única garantía de evitar una nueva guerra con Rusia en Europa, algo que muchos ven como inevitable, es recurriendo a la disuasión nuclear. Pero en un momento donde el bloque occidental se difumina y bajo el estrés que supone preguntarse constantemente si Washington se va a arriesgar a la destrucción total por defender Tallin, o si París se va a suicidar por responder a un ataque sobre Berlín, valga el caso, la idea de que la disuasión no se comparte o se comparte mal y que sería mejor contar con la propia, está en alza. En Alemania ya se discute abiertamente. Y fuera de Europa, incluso en países tan reacios al arma atómica cómo Japón.
Es más, en un mundo donde el orden occidental salido de la Segunda Guerra Mundial está en cuestión y donde el llamado Sur Global aspira a contar con un mayor peso en los asuntos globales, las lecciones de Ucrania también van en la dirección de una mayor tentación por lo nuclear. El caso de la Libia del coronel Gadaffi no ha pasado desapercibido: en cuanto se renuncia a un programa atómico, su régimen se vuelve existencialmente vulnerable.
Y a más proliferación en el Sur, de Brasil a Argelia, Turquía y Arabia Saudí, más incentivo para que algunos europeos también se lancen en esa carrera.
Y aquí aparece otro factor estratégicamente relevante: cuando un régimen está convencido de que necesita el arma atómica, la única forma eficaz de hacer que renuncie a sus ambiciones nucleares es mediante el uso de la fuerza. Esfuerzos diplomáticos, sanciones económicas y todo tipo de acciones encubiertas solo logran ralentizar el calendario de su nuclearizacion, no la renuncia a ella.
Lo hemos visto meridianamente claro en el caso de Irán. Décadas de esfuerzos diplomáticos para evitar su marcha hacia la bomba acabaron en el escenario de que Teherán acelerase sus últimos esfuerzos y obtuviera su primera bomba en cuestión de semanas. Algo que ni Israel ni los Estados Unidos de Trump se podían permitir. En realidad algo que la comunidad internacional en su conjunto se podía permitir. Ni la ONU, ni los europeos, ni las sanciones internacionales lograron convencer a los dirigentes iraníes. Solo la operación Rising Lion culminada con la operación americana Midnight Hammer, han conseguido hacer añicos el programa nuclear clandestino de Irán.
Por tanto, no es descabellado decir que a causa de los avatares de la guerra en Ucrania nos adentramos en una nueva etapa en la historia de la proliferación nuclear donde, claramente, las provisiones de seguridad instituidas en el TNP de 1968, se consideran obsoletas cuanto no contraproducentes para la seguridad nacional.
Ahora bien, con todas las ventajas que aparentemente conllevan las armas atómicas en el terreno de la disuasión (no ha habido un uso atómico desde 1945), conviene subrayar dos hechos también: el primero, no pueden ni deben sustituir a los ejércitos convencionales porque, como estamos viendo en Ucrania, se puede combatir intensamente sin provocar la temida escalada atómica. Es más, cuando se está convencido de que no habrá primer uso atómico por parte del agredido, incluso un país sin armas nucleares se puede arriesgar a atacar a otro que si las tenga, como sucedió en abril del año pasado y en junio de este año con Irán, lanzando centenares de misiles directamente contra Israel.
El segundo aviso estratégico: no es lo mismo funcionar en un orden bipolar que en otro donde las potencias atómicas se cuenten por docenas. El riesgo de que se produzcan errores de percepción y de mala comunicación entre los interesados aumenta exponencialmente. Nadie sabe cómo poder gestionar una situación donde todo el mundo se mira de reojo y tiene el dedo en el gatillo por si acaso. Pero es imaginable que sería un mundo permanentemente al borde del abismo.
En conclusión, en el 80 aniversario de Hiroshima y Nagasaki, el arma atómica está de vuelta para bien y para mal. Como siempre, depende de quien las posea. Es posible que las armas las cargue el Diablo, pero es el dedo del hombre el que mueve el gatillo. En este caso, aprieta el botón. Las armas no se disparan solas. De momento.