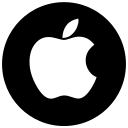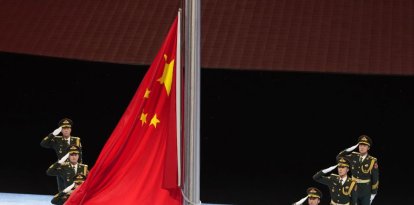Biden es quien está haciendo política con la guerra de Gaza, no Bibi
Netanyahu está intentando derrotar a Hamás. La 'doctrina' de la Administración estadounidense busca deponer al primer ministro israelí y reelegir al presidente.

(Cordon Press)
La reputación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de hábil intrigante y cínico hambriento de poder, está tan profundamente arraigada en la conciencia pública que literalmente no hay nada que pueda hacer sin ser acusado de actuar meramente en servicio de su carrera política. Sin embargo, parece ser que Netanyahu no es realmente quien está jugando a la política, incluso mientras lo asedian las críticas en su país e intenta liderar un tambaleante Gobierno de unidad para lograr lo que bien podrían ser dos objetivos mutuamente excluyentes –la eliminación de Hamas y la liberación de los rehenes restantes–.
Si bien nadie debería subestimar la capacidad de maniobra del primer ministro –incluso cuando el final de su carrera parece estar a la vista tras el desastre del 7 de octubre–, no es él quien utiliza cínicamente las negociaciones sobre los secuestrados o las conversaciones alrededor de la posguerra para ganar puntos políticos. Más allá de lo que se pueda pensar sobre su carácter o sus políticas o si debería dejar el cargo debido a la catástrofe del Sábado Negro, el mandatario que en verdad está jugando políticamente con la seguridad de Israel y el destino de sus ciudadanos es el presidente Joe Biden.
Es probable que Netanyahu todavía piense que puede salvar su reputación y completar su mandato. Pero es muy inexacta la narrativa de la prensa israelí e internacional que describe como un mero intento de aferrarse al poder su postura sobre las conversaciones para liberar a los rehenes, la conducción de la guerra y lo que pasará en Gaza cuando acaben los combates. También puede ser que al mismo tiempo que persigue dos objetivos incompatibles, se aferra a su estrategia prebélica de normalizar relaciones con Arabia Saudita. Sin embargo, la verdadera maquinación se está realizando en Washington, no en Jerusalén. Es Biden quien está jugando un doble juego en el que parece dispuesto a garantizar la permanencia de Hamás en el poder como venganza contra Netanyahu y como medio para vencer al expresidente Donald Trump en noviembre.
Un acuerdo-trampa
Aquel es el contexto de las últimas conversaciones sobre el alto al fuego y la liberación de los 136 rehenes –algunos vivos y otros presuntamente muertos– en las que el doble juego de Qatar está jugando un papel central. Más allá de que Hamás derribe o no estas negociaciones, como hizo con las anteriores, Netanyahu seguirá enfrentándose a una enorme presión para detener o poner fin a la guerra tanto de las familias de los rehenes como de Estados Unidos.
El Gobierno israelí está siendo acosado por críticas vertidas desde dentro y fuera del país. Es comprensible que los familiares de los secuestrados quieran salvarlos a cualquier costo y, como cualquiera en esa situación, exigirán concesiones como dejar ir a terroristas presos o frenar la campaña en Gaza, beneficie o no a Israel. Los enemigos políticos de Netanyahu están aprovechando para impulsarlos. La mayoría de los israelíes que pasaron meses protestando por la renuncia del primer ministro o contra su reforma judicial han puesto las divisiones de lado en nombre de una política unificada para hacer frente a Hamás, pero los anti-Bibi más acérrimos están dispuestos a, si se les da la ocasión, volver a las calles para derrocarlo.
Al mismo tiempo, el mandatario también está bajo el fuego de quienes piden más vigor en la guerra. En particular, critican al primer ministro por ceder ante la presión estadounidense e internacional para permitir que fluya ayuda humanitaria hacia partes de Gaza que todavía están en manos de Hamás, lo que, aunque aparenta ser un gesto humanitario, es casi con total seguridad un conducto que permite sobrevivir a los terroristas. Sus críticos de derecha tienen razón: el acuerdo sobre los rehenes es una trampa, tanto para Israel como para su máxima autoridad.
La doctrina reciclada de Biden
Pero sobre sus problemas internos se cierne un problema aún mayor. Es posible que Biden y su equipo de política exterior todavía cumplan su promesa de apoyar a Israel en la guerra. Aún así, a medida que el conflicto se acerca a su quinto mes, la práctica del demócrata de hablar con ambos lados de la boca sobre el conflicto (tanto respalda como critica a Israel, presionando para que reduzca su campaña militar) ha escalado tanto que pronto podría alcanzar un punto de inflexión. La participación estadounidense en las conversaciones para liberar a los israelíes capturados por Hamás no parece enfocada tanto el devolverlos a casa como en paralizar el esfuerzo bélico israelí y hacer tropezar a Netanyahu.
Parece poco realista la demanda de Washington de que se cree un Estado palestino como parte de un acuerdo posguerra que además involucre la normalización de las relaciones con Arabia Saudita. Sólo es comprensible si se la entiende como una táctica para derribar a la coalición israelí y recuperar el favor de los votantes izquierdistas y árabes-estadounidenses, cuya ira por el apoyo del presidente al derecho de autodefensa de Israel está poniendo en peligro la campaña de reelección.
Puede que algunos observadores crédulos se tomen en serio la llamada "doctrina Biden" que supuestamente resolverá todos los problemas de Oriente Medio, promocionada por el columnista del New York Times Thomas Friedman. El autor ganó relevancia el último año porque sirvió como fiel portavoz de la Administración, aprovechando su posición en el periódico para formular como brillante política internacional el patetismo débil y la incompetencia del Gobierno. Comparte, también, los mismos sentimientos amargos hacia Netanyahu que el equipo de exalumnos de la Administración Obama que ahora trabajan para Biden, que nunca perdonarán su oposición a las políticas destructivas con los palestinos y su intento de apaciguar a Irán. Estas ideas son –como todo lo que emana de Friedman– nada más que una cansada repetición de políticas fallidas del pasado a las que la gente sensata dejó de prestar atención hace tiempo.
Los palestinos han rechazado múltiples acuerdos que les hubiesen otorgado un Estado propio porque hubiesen exigido convivir con Israel.
Sería un error perder demasiado tiempo desentrañando esta doctrina, basta decir que su propuesta de crear un Estado palestino fracasará por la misma razón que siempre: no la apoyan ni palestinos ni israelíes. Los palestinos han rechazado múltiples acuerdos que les hubiesen otorgado un Estado propio porque hubiesen exigido convivir con Israel. Sin importar donde se dibujen las fronteras del Estado judío, nunca aceptarán su legitimidad ni Hamás ni los supuestos moderados de Fatah, que dirigen la Autoridad Palestina.
Durante el período de euforia posterior a los Acuerdos de Oslo en la década de 1990, la mayoría de los israelíes estaban dispuestos a dar la bienvenida a un Estado palestino si eso significaba la paz. Ese ciego optimismo murió en la violencia de la Segunda Intifada, que siguió al rechazo de Yasser Arafat de las ofertas que incluían un estado propio en 2000 y 2001.
Aún más, los israelíes saben que la desastrosa retirada de todos los soldados, colonos y asentamientos de Gaza en el verano de 2005 condujo a la creación de un Estado palestino independiente en todo menos en nombre, gobernado por Hamás. Eso permitió a los terroristas construir una fortaleza subterránea desde la cual dispararon misiles y cohetes contra Israel durante años y desde donde lanzaron los pogromos terroristas del 7 de octubre.
¿Se puede engañar a los israelíes?
Después de eso, se ha tornado casi inexistente la voluntad israelí de consentir una soberanía palestina que permitiría la repetición de las atrocidades del 7 de octubre desde una Gaza reconstruida o un estado en Judea y Samaria que probablemente también caería bajo el gobierno de Hamás.
Tampoco muchos israelíes, incluido Netanyahu, serán engañados con la mentira de que un Estado palestino convencerá a los saudíes de normalizar las relaciones y unirse en una gran alianza contra Irán. No importa lo que digan públicamente, los sauditas no van a arriesgarse a la ira del mundo musulmán al llegar a un acuerdo con Israel y están perfectamente satisfechos con las estrechas relaciones que mantienen por debajo de la mesa, incluso en materia de seguridad, con el Estado judío.
Es igual de improbable que Biden pueda, si quiere, deshacer el daño que causó en sus primeros tres años en el cargo, durante los cuales intentó resucitar el peligroso acuerdo nuclear con Irán del expresidente Obama, al tiempo que distanciaba a Estados Unidos de los gobiernos de Israel y Arabia Saudita. Esto fortaleció y envalentonó a Irán, reviviendo la amenaza del terrorismo respaldado por Teherán que Biden no puede ignorar después de la muerte de tres militares estadounidenses en Jordania.
La propuesta de engendrar un Estado palestino es un intento de convencer a la base interseccional y antiisraelí del Partido Demócrata de que se calme y regrese al redil para derrotar a Trump.
Está claro también que no son más que maniobras políticas baratas los intentos de Biden de equilibrar su apoyo a Israel y al flujo de reabastecimiento de armas, que permite la continuación de la guerra (y que ha amenazado con detener), con la postura pública a favor de crear un Estado Palestino y gestos como sanciones hacia colonos israelíes acusados de violencia contra los árabes.
La narrativa sobre la violencia de los colonos es en gran medida ficticia ya que –aunque algunos residentes de comunidades judías en Judea y Samaria han violado la ley en enfrentamientos con los árabes locales– la abrumadora mayoría de las agresiones proviene de la otra dirección: son rutinarios los ataques violentos contra los judíos en aquellos territorios. Esas arremetidas árabes se han intensificado desde el 7 de octubre a medida que las células de Hamás han tratado de crear un segundo frente contra Israel. Sin embargo, Biden lo ignora y habla en cambio de incidentes relativamente raros de violencia judía.
Las sanciones de Biden –un caso de exageración legal contra cuatro personas insignificantes– fueron un intento de cambiar lo que de él se dice entre los votantes árabe-estadounidenses de Michigan. La propuesta de engendrar un Estado palestino es, de igual manera, un esfuerzo por convencer a la base interseccional y antiisraelí de su partido de que se calme y regrese al redil para derrotar a Trump.
Derrocar a Netanyahu
La única parte del plan Biden que tiene algún tipo de contacto con la realidad es su impacto en la política israelí. Poner fin a la guerra contra Hamás antes de su completa derrota resultaría en el derribo de la coalición de partidos nacionalistas y religiosos que obtuvo una mayoría de 64 escaños en las últimas elecciones. La idea es tratar de hacer que Netanyahu elija entre los objetivos de guerra a los que se ha comprometido y la libertad de los rehenes, tentándolo también con conversaciones sobre el reconocimiento diplomático saudí. También prepara el terreno para que se lo critique por priorizar mantener unido a su Gobierno, además de por intentar retener el poder más que preocuparse por el destino de los rehenes o la posibilidad teórica de una normalización con los saudíes.
Lo que esa formulación no tiene en cuenta es que la voluntad de continuar la guerra contra Hamas hasta que sea aniquilado no es una cuestión de complacer a los votantes de extrema derecha o a sus socios de coalición. Es lo que exige la abrumadora mayoría de los israelíes, ya que saben que toda alternativa a la erradicación total de Hamás no es más que una fórmula para un futuro plagado de otros horrores terroristas.
Biden no hace más que jugar con la base de su partido, tratando de convencerlos de que comparte su desprecio por las vidas israelíes.
Netanyahu se encuentra en una posición política imposible porque no puede salvar a los rehenes y a la vez derrotar a Hamás. El establishment militar y de seguridad, que es igual o todavía más responsable de la catástrofe del 7 de octubre, no ha hecho más que empeorar su situación al profesar el derrotismo en la guerra en una entrevista anónima al Times. Si decide abandonar el esfuerzo bélico para ganar algo de popularidad barata al obtener la libertad de los rehenes, como hizo en 2011 en el desastroso acuerdo de liberación de Gilad Shalit, podría conservar el cargo durante un tiempo al frente de una coalición en la que participan muchos de sus oponentes. Pero sería una traición a sus principios, a sus votantes y a la seguridad de su país.
No importa cómo afronte la crisis actual o si sobrevive en el cargo, Netanyahu parece estar lejos de los juegos políticos que le endilgan sus oponentes, sino se está aferrando a la única postura con sentido si Israel en verdad quiere garantizar que no haya más ataques como el del 7 de octubre. Biden, por otro lado, no hace más que jugar con la base de su partido, tratando de convencerlos de que comparte su desprecio por las vidas israelíes –elemento clave en los llamados a un alto al fuego antes de la eliminación de Hamás–.
No puede ser dignificado con tontas palabras sobre una doctrina que supuestamente resolverá los problemas de la región, mediante un Estado palestino que nadie realmente quiere, el hecho de que el presidente tenga por prioridad la victoria en Michigan y la seducción de los que en su partido odian a Israel. Sus trucos cínicos pueden o no ganarle votos. La verdadera perdedora de su politización de la diplomacia hacia Medio Oriente es la seguridad del Estado judío, puesta en peligro por su vendetta contra Netanyahu.
© JNS