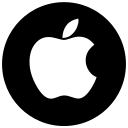Siguen sin aprenderse las crueles lecciones de los Acuerdos de Oslo
Se sigue derramando sangre judía como consecuencia de los errores cometidos por los arquitectos de Oslo.

Isaac Rabin, Bill Clinton y Yaser Arafat, en la Casa Blanca / Wikipedia.
Ya hemos visto esta película antes. El líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, dice algo horrible y antisemita y en la comunidad internacional algunos expresan consternación y exigen una disculpa, también judíos que son ardientes defensores del proceso de paz con los palestinos. Eso es lo que ha sucedido tras la última barbaridad de Abás, que, entre otros comentarios repugnantes, justificó la persecución de los judíos por parte de Adolf Hitler.
Es horrible, pero no difiere de otros casos similares en los que Abás exhibió su odio a los judíos, su negacionismo de la historia judía y su total y absoluta falta de interés por la paz. Así, el año pasado, durante una visita a Berlín, desvió una pregunta sobre su implicación en la matanza de los JJOO de Múnich (1972) acusando falsamente a Israel de cometer «cincuenta holocaustos.» En 2018, en un discurso ante el Consejo Nacional Palestino, repitió las teorías conspirativas antisemitas sobre el Holocausto, lo que incluso provocó que el New York Times publicara un editorial en el que pidió su dimisión, reconociendo que de todas formas no era de extrañar en alguien que había hecho una tesis doctoral marinada en negacionismo del Holocausto.
La última incursión de Abás en los tropos tradicionales de la judeofobia ha sido especialmente oportuna, ya que se ha producido justo antes del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Oslo en los jardines de la Casa Blanca, el 13 de septiembre de 1993. Aquel acontecimiento se recuerda sobre todo por la fotografía del presidente Bill Clinton dirigiendo el apretón de manos entre un primer ministro israelí claramente reticente, Isaac Rabin, y un engreído Yaser Arafat. Pero fueron Abás y el entonces ministro de Asuntos Exteriores israelí, Simón Peres, quienes firmaron el documento aquel día.
El antisemitismo y el negacionismo de Abás deberían estar en el primer plano de cualquier debate sobre el impacto de Oslo porque ayudan a explicar por qué las grandes esperanzas de paz que se suscitaron aquel día se vieron destruidas por años de terrorismo.
Pero, como hemos visto con la reciente presión de la Administración Biden para que Israel haga más concesiones a los palestinos como parte del precio que se pide a Jerusalén que pague por la normalización de las relaciones con Arabia Saudí, los que están en el poder no han aprendido nada de la historia de las últimas tres décadas. Aunque no está nada claro que una ampliación de los Acuerdos de Abraham sea probable en un futuro próximo, la maniobra está siendo orquestada por algunos veteranos fans de Oslo, como el columnista del New York Times Thomas L. Friedman, específicamente como una estratagema para derrocar a un Gobierno israelí considerado demasiado derechista y para preservar las esperanzas de una solución de dos Estados. Para el equipo de política exterior de Biden y los mandarines del establishment de dicho ámbito, que llevan décadas equivocándose en todo, no debería permitirse que nada interfiera en su continua persecución de una idea concebida por unos políticos delirantes que no comprendían la naturaleza del problema que intentaban resolver.
La fecha de la firma de Oslo debería estar grabada a fuego en la memoria colectiva del pueblo judío. Pero habrá pocas conmemoraciones, si es que acaba habiendo alguna, del acontecimiento, que en su momento fue festejado entre los judíos israelíes y estadounidenses con celebraciones que sólo podrían describirse como eufóricas.
Incluso los creyentes más obstinados en la idea de «tierras a cambio de paz» hace tiempo que dejaron de alabar los acuerdos. En Israel, la inmensa mayoría de la gente se dio cuenta en los años siguientes, de terrorismo y derramamiento de sangre, de que, más que una reconciliación histórica, las negociaciones y los acuerdos que produjeron resultaron ser un desastre épico basado en ilusiones. Incluso en Estados Unidos, donde la mayoría de los judíos progresistas y la Administración demócrata siguen aferrándose a la fracasada fórmula de Oslo de «tierras por paz», los acuerdos se contemplan con cierta vergüenza. Los verdaderos creyentes en el proceso de paz siguen buscando obstinadamente explicaciones a su fracaso, aparte de la obvia sobre la falta de interés de los palestinos en poner fin a su guerra centenaria contra el sionismo y los judíos.
Los arquitectos israelíes de Oslo pretendían que el empoderamiento de Arafat y los palestinos fuera una forma de conseguir que renunciaran a sus esperanzas de destrucción de Israel a cambio de un Estado independiente. Pero en lugar de intercambiar territorio por paz, lo único que hizo Israel fue intercambiar territorio por terrorismo. Eso era algo que debería haber quedado meridianamente claro incluso para los observadores más obtusos cuando los años posteriores a septiembre de 1993 trajeron más atentados, no menos. Esa comprensión debería haber quedado sellada por el rechazo de Arafat a la oferta de disponer de un Estado en la Franja de Gaza, casi toda Judea y Samaria y una parte de Jerusalén que le hicieron Clinton y el primer ministro israelí Ehud Barak en Camp David en el año 2000. En lugar de ello, respondió con una guerra terrorista de desgaste que llegó a conocerse como la Segunda Intifada y que duró cinco años, bañados en sangre.
En lugar de impedir que sus rivales de Hamás prosiguieran con el terrorismo, como creía Rabin que haría, Arafat no dejó de fomentar, planear y financiar el terrorismo contra israelíes y judíos. Su sucesor, Abás, inicialmente visto como mucho más razonable que su antiguo jefe, ha hecho lo mismo. Se sigue derramando sangre judía como consecuencia de los errores cometidos por los arquitectos de Oslo.
Eso no quiere decir que no siga habiendo quien racionalice Oslo. Argumentan, no sin cierta justicia, que entregar la administración de gran parte de Judea y Samaria a la Autoridad Palestina liberó a Israel de la difícil tarea de gobernar a la población árabe. El mismo argumento se utiliza para justificar la decisión de Ariel Sharón en el verano de 2005 de sacar de Gaza a todos los soldados, colonos y comunidades judías israelíes.
Por mucho que queramos seguir honrando a quienes estaban dispuestos a apostar por la paz, el 13 de septiembre de 1993 debería recordarse como un día de infamia para Israel y el pueblo judío.
Al menos en teoría, ambas decisiones han reforzado los argumentos contra futuras concesiones israelíes. Antes de Oslo, los argumentos a favor del tierras por paz eran mucho más sólidos que después, cuando Arafat y Abás demostraron que, les ofrecieran lo que les ofrecieran, seguirían sin estar dispuestos a aceptar la legitimidad de un Estado judío, con independencia de dónde se trazaran sus fronteras.
No hay paz
Las consecuencias de Oslo y de la retirada de Gaza, que permitió transformar la Franja en un bastión terrorista y en un Estado palestino independiente en todo menos en el nombre, han sido calamitosas para los israelíes. Una y otra vez, se ven obligados a coger a los niños y a los ancianos y correr a toda prisa hacia los refugios antiaéreos durante las andanadas de cohetes y misiles lanzados desde la Franja. Es un precio muy alto por una mera elucubración.
No obstante, tanto Oslo como la retirada de Gaza son considerados por algunos como necesarios, a pesar del horror que produjeron, porque hay que intentar cualquier cosa en la búsqueda de la paz, aunque se pierdan vidas en el proceso.
Los defensores de Israel deberían haber aprendido que se equivocaron al valorar la disposición palestina de poner fin al conflicto, y asimilado que la comunidad internacional, la prensa hegemónica y quienes dominan la política exterior no simpatizan más con el Estado judío ahora, por causa de los riesgos que ha asumido y los sacrificios que ha hecho, que antes de 1993. De hecho, es muy posible que simpaticen menos con un Israel dispuesto a jugársela con tipos como el veterano terrorista de Arafat. En lugar de saludar su valentía por abrirse a los peligros de dar poder a los terroristas en aras de la paz, el mundo interpretó Oslo de forma muy diferente. En lugar de como un gesto generoso por el que renunciaba a bienes tangibles y a territorios que podía reclamar al menos tanto como los árabes, a cambio de la esperanza de cierta tranquilidad, la comunidad internacional lo vio como una admisión de culpabilidad de Israel por retener bienes robados.
En gran medida, la mayoría de los israelíes han asimilado estas lecciones, como han demostrado los resultados electorales que han colocado repetidamente al detractor de Oslo Benjamín Netanyahu en la oficina del primer ministro. Pero el éxito del movimiento contra la reforma judicial ilustra en cierta medida que la izquierda israelí está lejos de estar muerta, o de comprender lo equivocada que estaba hace 30 años, cuando dirigía los destinos del país.
Y mientras las Naciones Unidas sigan impulsando la mentirosa narrativa palestina sobre la ilegitimidad de Israel y su condición de «Estado apartheid», la comunidad internacional seguirá actuando como si Oslo no hubiera puesto de manifiesto la falta de voluntad de los palestinos para forjar la paz, con independencia de lo que se les ofrezca.
Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde el equipo de política exterior de Biden sigue sin inmutarse ante las manifestaciones de odio de Abás. Sigue apoyando financieramente a un Gobierno palestino dirigido por un antisemita negacionista del Holocausto, e intentando socavar a Netanyahu con la vana esperanza de que Abás o un sucesor hagan finalmente valer su política de presionar a Israel para que debilite su seguridad y renuncie a sus derechos sobre partes de la patria judía ancestral.
Tres décadas de intransigencia palestina archidemostrada no han disminuido el clamor por que se sigan intercambiando tierras por paz, lo que causaría aún más daño a Israel.
Echando la vista atrás 30 años, no se puede culpar a quienes saludaron lo que les dijeron era un acuerdo que pondría fin al conflicto. Pero sí podemos culpar a quienes se niegan a sacar conclusiones de lo que vino después. La búsqueda de la paz es una vocación honorable, pero cuando esos esfuerzos conducen a más violencia en lugar de a la resolución del conflicto y dan poder a los antisemitas, como ha sido el caso con Oslo, entonces no está justificado honrar las buenas intenciones de los implicados. En un mundo en el que el antisemitismo va en aumento debido específicamente al odio hacia Israel que Abás contribuye a excitar, las acciones que refuerzan a los antisemitas responsables del asesinato de judíos no deberían considerarse nobles ni dignas de consideración.
Por mucho que queramos seguir honrando a quienes estaban dispuestos a apostar por la paz, el 13 de septiembre de 1993 debería recordarse como un día de infamia para Israel y el pueblo judío.
© JNS