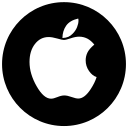La barbarie y el horror desatados por Hamas el pasado día 7 contra ciudadanos israelíes, trabajadores extranjeros, visitantes de numerosas nacionalidades y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, por no citar los continuados bombardeos desde la Franja de Gaza con cohetes lanzados indiscriminadamente contra territorio israelí, da igual dónde caigan, no fueron solamente un ataque palestino contra Israel. De hecho, sería un grave error quedarse en esta interpretación. Es verdad que el terror de Hamas impactó directamente en las inmediaciones de Gaza, en el sur de Israel, y que bajo el shock de aquel momento hemos estado centrados en lo que sucede en la zona. Pero el ataque de Hamás va mucho más allá de la propia Gaza y de Israel.
Y no nos referimos a la creciente posibilidad de que Hezbolá abra un frente norte en cuanto las tropas israelíes penetren en la Gaza de Hamás, al fin y al cabo ambos grupos, aunque muy distintos, obedecen a sus amos en Teherán. Quedarse en el ámbito regional también sería un error. Hay que decirlo bien claro: atacando a Israel, Hamás está atacando al mundo occidental. Las manifestaciones que se vienen celebrando en la mayoría de las capitales europeas y las grandes ciudades americanas, los generalizados arranques de antisemitismo, las llamadas a la guerra santa desde nuestras calles y plazas y, desgraciadamente, los múltiples atentados, algunos lamentablemente mortales, perpetrados por islamistas al grito de “Alá es el más grande” son una prueba explícita de la extensión y penetración del islamismo en nuestras sociedades democráticas y liberales, así como de la capacidad de movilización del islamismo disfrazado de causa nacional propalestina.
Israel: las horas más oscuras
El 7 de octubre de 2023 pasará a la Historia como uno de los peores días vividos por el pueblo judío y, posiblemente, como el peor de Israel desde su establecimiento. En Yom Kipur, justo ahora hace 50 años, eran ejércitos los que querían aniquilar al pequeño Estado judío; ahora, han sido milicianos terroristas quienes han asaltado, torturado, mutilado, quemado y secuestrado esencialmente a civiles, a quienes tomaron como diana preferida para su orgía de terror.
Ya sabemos que el ataque de Hamas fue posible gracias a su audacia y, sobre todo, a tres fallos tácticos, operacionales y estratégicos de Israel. Es verdad que no había suficientes tropas de guardia; es verdad que, sin comunicaciones ni una clara idea de lo que estaba pasando, se reaccionó con lentitud. Pero quizá lo más grave no sea todo lo anterior, sino la creencia acumulada en Israel durante años de que Hamás se contentaba con iniciar un ciclo de violencia limitada cada dos años, absorber la represalia y regresar a sus trincheras hasta el siguiente ataque. Israel, que se sabía siempre más fuerte, creía que podía controlar a Hamas porque sus líderes eran racionales. Sin actores racionales no puede haber disuasión alguna.
Hamás ya no es un actor palestino más, en competición con la Autoridad Palestina, sino, en su naturaleza, un grupo yihadista equiparable al Estado Islámico, ISIS, Daesh o como quiera llamársele. Por tanto, un grupo con el que no se puede negociar, con el que no se puede dialogar ni del que cabe esperar acomodo alguno.
Pues bien, desde el punto de vista estratégico, lo que ha logrado Hamás es dinamitar en un día el consenso israelí. Hamás ya no es un actor palestino más, en competición con la Autoridad Palestina, sino, en su naturaleza, un grupo yihadista equiparable al Estado Islámico, ISIS, Daesh o como quiera llamársele. Por tanto, un grupo con el que no se puede negociar, con el que no se puede dialogar ni del que cabe esperar acomodo alguno. Desde esta nueva visión, el único futuro que se puede planear para Hamás es el de su desaparición.
Evidentemente, este nuevo objetivo es más fácil de enunciar que de llevar a cabo. Por dos razones que Hamás conoce bien: la primera, su disfraz de agente en lucha por una Palestina libre; la segunda, que, estando al servicio de Irán, sus amos en Teherán saldrán en su defensa en algún momento, directa o indirectamente. Ambas razones complican la planificación y la acción militar de Israel. Ya lo hemos visto, separando artificialmente a Hamás del pueblo palestino, se pide a los dirigentes israelíes que sean proporcionales en su respuesta, que no aumenten el sufrimiento del pueblo, que no veden la ayuda humanitaria a Gaza.
Desde Jerusalén se sigue este juego hipócrita tal vez para evitar mayores críticas diplomáticas en el corto plazo, pero haría muy mal dejándose engatusar por los lamentos humanitarios de Borrell y compañía desde la UE y similares. No decimos que no haya palestinos contrarios a Hamás que aborrecen el terror de sus líderes, pero, de existir, son una minoría silenciada. No podemos olvidar que, en las elecciones de 2006, impulsadas ingenuamente por George W. Bush y su equipo diplomático, salió un claro vencedor: Hamás. Que desplazó a la Administración de la Autoridad Palestina, dio un golpe de estado y se hizo con el control absoluto de la Franja.
De hecho, quienes hoy claman por el reconocimiento de un Estado palestino deberían saber que, aunque no se quiera decir, dicho Estado existe desde 2006, desde el auge de Hamás, y se llama Gaza. Su Gobierno controla las fronteras, ejerce la administración, distribuye la riqueza, sostiene un ejército y, eso sí, como se gasta casi todo en salarios para los suyos y en construir túneles y misiles con los que atacar a Israel, depende de la ayuda financiera exterior, de Qatar y la UE. En Gaza no disponen de agua porque las cañerías se emplean como tubos lanzacohetes; destruyen los cables de electricidad que les suministra Israel y el cemento para la construcción, en vez de en casas habitables, se emplea en apuntalar la red de túneles. Si por Hamás fuese, sus súbditos comerían pólvora.
No sólo hemos podido ver las expresiones de júbilo de los gazatíes tras saber del ataque a Israel. Ya las vimos igual y también en Cisjordania tras los atentados del 11-S. Es lo que tiene contar con un sistema educativo que es una fábrica de incitación al odio y a la violencia. También hemos asistido a los cánticos de exterminio y guerra santa contra todos los infieles en las calles europeas y norteamericanas, bajo banderas palestinas… y también talibanas y del Estado Islámico. Dominique Bernard, el profesor de instituto asesinado a cuchillazos por un joven musulmán en Arras, Francia, al grito de “¡Alá es el más grande!”, no era judío. Los dos hinchas suecos que iban a ver jugar a su selección en Bruselas y que fueron tiroteados letalmente también al grito de “Alahu akbar” tampoco eran judíos. No, la yihad no distingue entre judíos y cristianos, sino entre fieles a Alá e infieles a los que someter o eliminar.
Que Israel rehaga su visión estratégica sobre quién tiene enfrente y cómo combatirlo con éxito es una buena noticia. Y si Hamas no contaba con ello, mejor que mejor. Pero hay que reconocer que el grupo terrorista ha asestado un duro golpe a Israel, que va más allá del altísimo número de víctimas, la barbarie y el secuestro de inocentes. Se ha dicho que el pasado 7 de octubre ha sido el 11-S israelí. Nosotros nos inclinamos a pensar que más bien es el 11-M español, cuando unos islamistas, volando varios trenes, mataron a más de 200 personas, hirieron a más de mil y, no menos importante, cambiaron el resultado electoral del día 14 y auparon a un candidato socialista radical al que hasta los suyos daban por perdedor antes de la matanza; un candidato apaciguador, buenista y antioccidental. Si el 7-O no es para el primer ministro Netanyahu lo que supuso para el presidente del Gobierno español Aznar el 11-M, el luctuoso final de una exitosa carrera política, será un milagro. Quizá no fuera su objetivo, pero si por su ataque Hamás logra presentarse como quien abatió políticamente al premier israelí, puede darse por satisfecho.
Sea como fuere, el pueblo judío ha dado muestras sobradas a lo largo de los siglos de que sabe encontrar la forma de superar los momentos más devastadores de la Historia, desde los señalamientos, ataques y pogromos al Holocausto nazi. No sabemos si ha sido tan odiado por considerarse el pueblo elegido de Dios. Pero lo ha sido y lo es. Y quizá ésta deba ser otra de las grandes enseñanzas de este trágico ataque: Israel tiene todo el derecho a ser tratado como un país normal, una democracia más. Pero no es así. El antisemitismo se disfraza fácil y rápidamente de antiisraelismo o de críticas al Gobierno israelí, pero no deja de ser antisemitismo puro y duro. Sólo hay que ver qué voces dicen no ser antisemitas sino críticas de las políticas de Israel: lo más granado de la extrema izquierda internacional y lo más despreciable de la derecha rancia.
Hará bien Israel en desconfiar del mundo. La prosperidad produce rápidamente molicie, como hemos visto en el resto de Occidente. Tras padecer el 11-S, Estados Unidos libró sus guerras en tierras lejanas, Afganistán e Irak, de las que pudo retirarse cuando así lo decidió. Israel no cuenta con ese privilegio: está en medio de un enorme pantanal. Un pantanal muy desigual, es verdad, pero del que siempre emerge ganador el más fuerte. Y si contemporizar con el islamismo de Hamás ya no es una opción, tarde o temprano tendrá que dejar de serlo respecto a Hezbolá en el Líbano. Por no hablar de un Irán que ha jurado borrar a Israel del mapa.
El declive moral de Occidente
Decíamos al principio que este ataque de Hamas va mucho más allá del conflicto palestino-israelí, incluso más allá de la escena regional, al fin y al cabo la preocupación más inminente de los israelíes, como no puede ser de otra manera. Pero este ataque de Hamás un europeo o un norteamericano han de entenderlo desde un escenario más amplio. Escenario que, en realidad, es doble y por eso, complejo: por un lado, ese ataque no hubiera sido posible sin la intervención de Irán, cuyo régimen revolucionario no duda en aliarse con rivales religiosos (Hamás no es chií sino suní) si con eso logra hacer avanzar su agenda de desestabilización global. Al lado de Irán se encuentra la Rusia de Putin; ambos países están más vinculados que nunca tras la frustrada invasión rusa de Ucrania y la necesidad de Moscú de depender de la ayuda militar iraní, sobre todo en materia de drones de largo alcance. Y al lado de Rusia nos encontramos con la China imperialista de Xi Jinping, otro líder descontento con el orden internacional. Todos han coincidido en un eje de intereses dispares, pero tienen en común el deseo de desplazar a los Estados Unidos y a Occidente e imponer sus reglas de juego, totalitarias, antidemocráticas y teocráticas en el caso de Irán. En fin, es lo que se viene llamando en la jerga estratégica al uso la competición entre las grandes potencias.
La izquierda occidental ha hecho y hará cuanto pueda por acabar con nuestro modo de vida. Ha estado desnortada muchos años, pero finalmente se ha convencido de que será el islamismo el motor de cambio que el proletariado no supo o quiso ser.
Además de eso, que no es poco reto, Occidente se enfrenta a otro desafío existencial: el islamismo. Y el islamismo tiene dos frentes: el externo, como se vio con Al Qaeda en Afganistán y luego con el Estado Islámico en Siria e Irak, y el interno: las crecientes franjas de población musulmana en los países occidentales. Cierto, no todos los musulmanes son radicales, pero lo que distingue la emigración actual de la primera, en los años 70, es que ésta venía de países musulmanes con regímenes de naturaleza socialista laicizante o, posteriormente, con Gobiernos nacionalistas no religiosos. Esa realidad se vino abajo a partir de los años 90, con el auge del islamismo, inculcado, guste o no, con dinero del Golfo y la corriente wahabita saudí. Cuanto más nos acercamos a las fechas actuales, vemos que la emigración llega más expuesta a las ideas fundamentalistas, que, cuando menos, desprecian muchos de los valores de tolerancia, igualdad de género y libertad religiosa consustanciales a nuestras democracias y que, en cada vez más casos, sirven para una rápida evolución del rigorismo religioso al terrorismo yihadista. Lo que se ha vociferado estos días en nuestras calles no han sido soflamas a favor de Palestina, sino llamamientos al levantamiento contra los infieles. Se daba la hora de la guerra santa.
Así las cosas, el mundo occidental se enfrenta a un doble problema: el nuevo Eje del Mal y el islamismo. No sabemos si contamos con los instrumentos necesarios para hacer frente al primero, por mucho que la OTAN se pavonee sobre lo conseguido en Ucrania. Pero nos tememos que para combatir al islamismo estamos desarmados. Tendemos a no creernos la importancia que tiene la religión y pensamos que al islamismo se le puede moderar y convencer. Lo mismo que pensaban muchos en Israel hasta el pasado día 7.
No podemos olvidar tampoco que la izquierda occidental ha hecho y hará cuanto pueda por acabar con nuestro modo de vida. Ha estado desnortada muchos años, pero finalmente se ha convencido de que será el islamismo el motor de cambio que el proletariado no supo o quiso ser. Con un Papa más preocupado por el cambio climático que por la fe sus feligreses y una derecha que sólo se siente cómoda hablando de presupuestos, es una pena que la nueva derecha, que sí parecía haber entendido el brutal asalto a nuestra civilización y el papel corrosivo y suicida de las políticas migratorias en vigor, se haya quedado ensimismada y sin fuelle.
Siempre hemos creído y defendido que si, bajo el impulso de sus múltiples enemigos, Israel caía, nosotros caeríamos detrás. Porque veíamos en sus muros la defensa de la civilización frente a la barbarie. Mucho nos tememos que, si no ponemos remedio cuanto antes, seremos nosotros los que caigamos primero. Por eso, que Israel salga victorioso y fuerte, a pesar de lo sufrido, es vital para nuestro futuro. Su éxito contra el islamismo es la mejor contribución a nuestra propia defensa. A nuestra propia existencia.