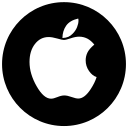No sé si soy el más cualificado para juzgar la obra de Paul Johnson, aunque haya leído sus libros más importantes (Tiempos modernos, Historia de los judíos, Estados Unidos: la historia, Intelectuales, La búsqueda de Dios…). Como esas lecturas se remontan a hace unos 20 años, he reabierto los viejos mamotretos, buscando los pasajes subrayados. Y entonces me he visto en un aprieto: no podía parar de leer. Diría que la característica más importante de Johnson era su apabullante legibilidad. Junto a ella, la prolificidad incontenible: decenas de volúmenes de cientos de páginas sobre los temas históricos y culturales más variados, junto a miles de columnas.
Johnson irritaba a los exquisitos por su cristalina inteligibilidad y sus ventas millonarias. Los exquisitos de izquierda (valga la redundancia), además, no le perdonaban su giro al conservadurismo. Johnson, simpatizante laborista en su juventud y primera madurez, llegó a dirigir The New Statesman, la revista progresista británica por antonomasia, fundada por los socialistas fabianos. Si a Roger Scruton –también socialista en su juventud– le abrieron los ojos los acontecimientos franceses de mayo de 1968 (que, en cambio, fueron saludados por una columna esperanzada de Johnson), parece que a PJ le hizo desplazarse a la derecha el estancamiento de la Gran Bretaña de los 70, agarrotada por el hiperpoder de los sindicatos. A la altura del invierno del descontento de 1978-79, Johnson se había vuelto un entusiasta partidario de Margaret Thatcher y de su política de devolución de servicios al mercado.
Tras despertar del “sueño dogmático” (Kant) progresista, Johnson se convirtió en un conservador anglosajón arquetípico, de la estirpe de Edmund Burke o Russell Kirk. En cuanto tal, Johnson culpó a los intelectuales progresistas de haberse arrogado, desde Rousseau en adelante, la competencia de declarar irracionales a todas las generaciones anteriores y reconstruir la sociedad desde cero con arreglo a sus geniales ocurrencias. Esta arrogancia epistemológica no caracterizó a toda la Ilustración, sino sólo a la que Hayek llamó “Ilustración francesa”:
Una [la Ilustración inglesa] se basaba en la interpretación de tradiciones e instituciones que habían crecido espontáneamente y sólo eran comprendidas imperfectamente; otra [la francesa] apuntaba a la construcción de la utopía (Hayek, Los fundamentos de la libertad). La Ilustración francesa (que incluyó también a británicos como Bentham o Godwin) pretendía hacer tabla rasa del pasado oscurantista para edificar por fin un mundo racional; la inglesa (que incluía también a franceses como Montesquieu), descifrar y aprovechar el conocimiento disperso contenido en las normas e instituciones tradicionales.
Las tradiciones son depósitos de experiencia social, repertorios de soluciones que la sociedad ha ido encontrando, mediante tanteos, a lo largo de milenios. “Las tradiciones sociales importantes no son simplemente costumbres arbitrarias (…) Son formas de conocimiento. Contienen el residuo de muchos ensayos y errores” (Scruton). La Ilustración inglesa encontró su continuidad en el conservadurismo de los Burke, Tocqueville, Hayek, Scruton y Johnson.
Nuestra tragedia es que los intelectuales más influyentes de los dos últimos siglos –de Rousseau a Marx, de Marcuse a Sartre y Beauvoir– han surgido de la rama utópico-prometeica de la Ilustración, no de su rama orgánico-conservadora. A esos “hombres que se alzaron para afirmar que podían diagnosticar los males de la sociedad y curarlos sólo con el uso de su propio intelecto” es a los que instruyó proceso Johnson en Intelectuales:
Quiero concentrarme en especial en las credenciales morales y de criterio que tienen los intelectuales para decirle a la humanidad cómo conducirse. ¿Cómo condujeron sus propias vidas? ¿Con qué grado de rectitud se comportaron con la familia, los amigos y colaboradores? ¿Fueron justos en sus tratos comerciales y con el otro sexo? ¿Y cómo han soportado sus propios sistemas la prueba del tiempo y la praxis?
Y sí, la gran mayoría de los intelectuales progresistas resultan haber sido ególatras, despóticos, machistas e intelectualmente deshonestos (pues no buscaban la verdad, sino que retorcían los datos empíricos e históricos para que confirmasen sus convicciones apriorísticas). Destaca en ese libro el capítulo dedicado a Marx. Incapaz de ganarse la vida, dependió de la beneficencia de su madre (que dijo: “Me gustaría que Karl acumulase capital, en vez de sólo escribir sobre él”) y después de Engels. Prohibió que sus hijas, brillantes e inquietas, estudiasen (empezaba a ser posible: a mediados del siglo XIX se abrieron en Oxford y Cambridge los primeros colleges femeninos); dos de ellas terminarían suicidándose. El campeón de la causa proletaria nunca tuvo, a diferencia de Engels, trato con obreros. La excepción fue la criada de la casa, Helen Demuth, a quien Marx le hizo en 1850 un hijo, Henry Frederick Demuth, al que después se negó a reconocer. Entregado a una familia obrera, al hijo ilegítimo “le permitían que fuera de visita a casa de los Marx. Sin embargo, le prohibieron que usara la puerta principal y lo obligaban a ver a su madre sólo en la cocina”.
Por lo demás, Marx usaba a menudo insultos racistas para denigrar a sus rivales políticos y a los pretendientes de sus hijas (a Ferdinand Lassalle le llamaba “el negrito judío”; a Paul Lafargue, marido de Laura Marx, de origen cubano, “el negrillo” y “el gorila”).
Johnson culpó a los intelectuales progresistas de haberse arrogado, desde Rousseau en adelante, la competencia de declarar irracionales a todas las generaciones anteriores y reconstruir la sociedad desde cero con arreglo a sus geniales ocurrencias.
Pero el que me parece mejor libro de Johnson es Estados Unidos: la historia. Pese al doloroso conflicto de 1775-1781 (reiterado en 1812-14), los conservadores británicos han solido admirar a Estados Unidos como el gran experimento liberal-conservador exitoso. Estados Unidos como arquetipo de nación cívica (contrapóngase a nación étnica) o nación basada en una idea. Esa idea no es la democracia o la libertad sin más (John Winthrop, el primer ideólogo de lo norteamericano, acuñador de la famosa metáfora de “la ciudad sobre la colina”, lo tenía claro: “La libertad no le ha sido dada al hombre para hacer lo que quiera, sino para estudiar los mandamientos divinos y después, en consonancia con ellos, hacer sólo lo que es bueno”), sino más bien lo que Os Guinness llamó “el triángulo dorado de la libertad”, a saber, la simbiosis entre libertad, virtud y fe religiosa. Sólo un pueblo virtuoso podía permitirse el experimento de la libertad, y el único fundamento sólido para la virtud es la fe, que a su vez sólo puede desarrollarse en libertad (es imposible de suyo obligar a alguien a creer). Esto, que hoy suena rancio en una cultura envilecida por medio siglo de hegemonía progresista, fue proclamado por todos los Padres Fundadores de Estados Unidos, incluidos los religiosamente tibios. Por ejemplo, Benjamin Franklin (“Sólo un pueblo virtuoso es capaz de libertad”), John Adams (“Nuestra Constitución fue hecha sólo para un pueblo moral y religioso”), George Washington en su Discurso de Despedida (“¿Dónde quedaría la seguridad de la propiedad, de la reputación, de la vida, si los juramentos que se prestan en los tribunales no estuviesen avalados por un sentido de obligación religiosa?”) y el mismo Thomas Jefferson (“¿Pueden las libertades de una nación ser tenidas por seguras una vez que se ha suprimido su única base firme, la convicción popular de que son un don de Dios?”).
Johnson concluye su extraordinaria obra, escrita en 1998, con una reafirmación de su confianza en Estados Unidos: “El gran experimento republicano de Estados Unidos sigue siendo el centro de atención de los ojos del mundo. Todavía es la primera y mejor esperanza para la raza humana”. No sé si mantenía su esperanza en los últimos años, a la vista del rumbo que ha tomado la nación norteamericana, con su cultura y política infectadas por la critical race theory, el feminismo desquiciado, el transgenerismo y otras aberraciones. Los Padres Fundadores ya no son venerados: ahora se ve en ellos a miserables propietarios de esclavos. Están cayendo las estatuas, no ya de Jefferson o Washington, sino hasta las de Lincoln (una en Portland y otra en Boston), el héroe que terminó con la esclavitud al precio de una guerra civil. En 2019, el New York Times acompañó el periódico con un folleto de cien páginas en el que se exponía el Proyecto 1619: sustituir 1776 por 1619 como fecha emblemático-fundacional… porque en 1619 llegó a Virginia el primer cargamento de esclavos africanos. Como ha escrito Douglas Murray, se trata de “formalizar la idea de que el país está asentado sobre un pecado original: convertir un relato de heroísmo y gloria en uno de opresión y vergüenza”. Huelga decir que lo que singulariza a Estados Unidos no es haber practicado la esclavitud –cosa que hicieron todas las sociedades humanas hasta hace siglo y medio–, sino haberla abolido al precio de una guerra de 600.000 muertos.
La muerte, compasiva, ha salvado quizás a Johnson de ver cosas aún peores.