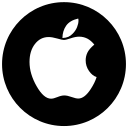Todavía se están contando los votos de las últimas elecciones legislativas en Israel, pero los sondeos a pie de urna han confirmado los peores temores de la Administración Biden. Aunque Israel no está recibiendo el mismo tipo de atención obsesiva que ha recibido a veces en el pasado, no hay duda de que el presidente Joe Biden y su equipo de política exterior tienen opiniones firmes sobre quién debería dirigir el Estado judío, de las que se hacen eco la mayoría de los demócratas y los principales medios de comunicación progresistas.
Les gustaba el primer ministro interino, Yair Lapid, y temían el posible regreso al poder de Benjamín Bibi Netanyahu.
La perspectiva no sólo de una victoria de Netanyahu y su partido Likud, sino de la formación de un Gobierno en el que desempeñe un papel destacado el Partido Sionista Religioso y uno de sus controvertidos líderes, Itamar ben Gvir, es suficiente para poner los pelos de punta a los demócratas y al establishment de la política exterior.
Ben Gvir fue seguidor del difunto rabino Meir Kahane en su juventud y tiene una bien ganada reputación como provocador de la derecha que se ha enfrentado a menudo con la policía. Sin embargo, el abogado/activista moderó algo sus opiniones a medida que se hizo más viable políticamente. Pero sigue siendo considerado anatema por los progresistas israelíes y estadounidenses, que ven en él una amenaza letal para la democracia.
Esto crea una situación en la que la tentación de Washington de intentar influir en las negociaciones que seguirán al recuento electoral puede resultar irresistible.
No sería la primera vez que una Administración estadounidense intenta jugar a ese juego. Los presidentes Bill Clinton y Barack Obama trataron de derrotar a Netanyahu y, luego, de ayudar a sus rivales a frustrar sus esfuerzos por formar gobierno. Pero esta vez la motivación es ligeramente diferente.
En el pasado, los intentos de acabar con los Gobiernos dirigidos por Netanyahu formaban parte principalmente de una campaña para promover el proceso de paz con los palestinos. Ahora, el objetivo principal de la intervención estadounidense –que bien podría ser secundada por muchos grupos judíos estadounidenses– será evitar que los sionistas religiosos y Ben Gvir formen parte de la coalición de gobierno.
Las Administraciones Clinton, Obama y Biden han contado con los mismos equipos demócratas de política exterior. Todos ellos se niegan a reconocer la realidad de que el nacionalismo palestino está inextricablemente ligado a la centenaria guerra árabe contra el sionismo, lo que le hace incapaz de aceptar la legitimidad de un Estado judío independientemente de dónde se tracen sus fronteras.
El equipo de Biden es igual de devoto del mito de «tierras por paz». Pero no son tan tontos como para no darse cuenta de que invertir en los palestinos un capital político y diplomático valioso es una pérdida de tiempo. Saben que no habrá una solución de dos Estados en un futuro previsible, con independencia de quién sea el primer ministro de Israel.
Sea como fuere, la destartalada coalición inicialmente dirigida por Naftalí Bennett que desalojó del poder a Netanyahu en el verano de 2021 rebajó su oposición al deseo de Biden de un acercamiento a Irán para la firma de un nuevo acuerdo nuclear, en lugar de hacerle frente abiertamente, como habría hecho Bibi.
Biden estaba aún más contento con Lapid, que asumió el mando tras el colapso de la coalición. Lapid cedió a la presión estadounidense e hizo concesiones al Líbano, dominado por Hezbolá, en un acuerdo sobre la frontera marítima que implicaba la cesión por parte de Israel de sus derechos sobre recursos gasísticos que había reclamado anteriormente. Netanyahu ha prometido revertir ese acuerdo unilateral.
Ahora bien, mantener a Netanyahu fuera de la Oficina del Primer Ministro no será en sí el principal objetivo de la intervención estadounidense. El impresionante resultado de los sionistas religiosos, que según parece les convertirá en el tercer partido de Israel, no solo los pone en posición de ayudar a Netanyahu a obtener la mayoría que se le había escapado en las cuatro elecciones legislativas celebradas desde la primavera de 2019. También significa que sus líderes, Bezalel Smotrich y Ben Gvir, están prestos a convertirse en ministros del próximo Gobierno. Y esto es algo que tratarán de evitar a toda costa tanto Washington como los judíos progresistas estadounidenses.
La retórica de la «defensa de la democracia» esgrimida por estadounidenses inclinados a inmiscuirse en la política israelí en las próximas semanas es una cortina de humo para algo menos admirable. El principal problema que tanto los izquierdistas israelíes como sus simpatizantes estadounidenses tienen con la democracia israelí es que su bando no gana las elecciones democráticas, libres y justas que se celebran en el país.
Aunque ya ha habido una avalancha de artículos en los medios de comunicación tradicionales y en los medios judíos progresistas que pintan a Smotrich y especialmente a Ben Gvir como enemigos de la democracia y la decencia, no será sino un anticipo de lo que probablemente seguirá a la elección.
Los dos dan a sus detractores mucho material para la crítica. Pero el ascenso de Smotrich y Ben Gvir es consecuencia natural del fracaso del actual Gobierno a la hora de abordar debidamente el aumento del terrorismo palestino. También refleja el crecimiento de la población religiosa y el colapso de la credibilidad de los partidos que defendieron el acercamiento a los palestinos en el transcurso de las dos últimas décadas, ya que el proceso de paz de Oslo resultó ser un desastre.
En contraste con la filiación abrumadoramente progresista de los judíos estadounidenses, los judíos israelíes son más propensos a ser orgullosamente nacionalistas y se hacen menos ilusiones sobre el deseo palestino de paz. Simpatizan con los líderes que no se avergüenzan de su deseo de que Israel sea un Estado judío en vez de una nación no confesional en la que se quite importancia al pueblo judío y a su religión.
Smotrich y Ben Gvir han avanzado posiciones porque han captado el espíritu de la época con su estilo directo y su actitud de confrontación tanto con la izquierda israelí como con los árabes.
Horrorizan a estos últimos, así como a la mayoría de los judíos estadounidenses e incluso a los demócratas que, como Biden, hablan de su amor por Israel pero que sólo gustan de los israelíes que hacen lo que se les dice y son presentables ante la opinión pública progresista de EEUU. Incluso un proisraelí incondicional como el senador Robert Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), que fue dolor de cabeza para la Administración Obama por su oposición al acuerdo nuclear con Irán, ha dicho que un Gobierno con los sionistas religiosos no tendría una cálida acogida en el Capitolio.
Con todo, las afirmaciones de que Smotrich y Ben Gvir serían una amenaza para la democracia son patrañas partidistas. Ni sus justificados esfuerzos por reformar el poder judicial israelí, ni sus exigencias de una posición más agresiva ante el terrorismo y ni siquiera su apoyo a la anexión de los asentamientos en Judea y Samaria transformarían Israel en una entidad no democrática o cambiarían fundamentalmente su carácter.
Estén o no en el Gobierno, la sociedad israelí seguirá siendo una mezcla a menudo confusa de laicos y religiosos y e Israel, un Estado declaradamente judío. La barbaridad de que Israel es un «Estado apartheid» será tan falsa con ellos en los ministerios como lo era cuando estaban en la oposición.
Sin embargo, lo que sí significará es que el próximo Gabinete israelí será menos fácil de manipular por Netanyahu, si bien éste, como es habitual, pretende transitar una cautelosa vía intermedia, especialmente en cuestiones de seguridad. De hecho, Smotrich y Ben-Gvir serán probablemente socios de coalición problemáticos.
Por eso Netanyahu preferiría, si fuera posible, atraer a su Gobierno a los partidos de centro-izquierda liderados por Lapid y Benny Gantz. Pero, dado que ninguno de ellos pretende dejarse cortejar de nuevo por el resbaladizo Bibi, es probable que se quede con los sionistas religiosos.
La retórica de la «defensa de la democracia» esgrimida por estadounidenses inclinados a inmiscuirse en la política israelí en las próximas semanas es una cortina de humo para algo menos admirable. El principal problema que tanto los izquierdistas israelíes como sus simpatizantes estadounidenses tienen con la democracia israelí es que su bando no gana las elecciones democráticas, libres y justas que se celebran en el país.
El pueblo de Israel no necesita ser salvado de sí mismo. Se supone que sus Gobiernos deben representar las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía israelí, no las sensibilidades de los amigos extranjeros del país, ya sean leales o -como es el caso de muchos de los oponentes más acérrimos de Netanyahu y Ben Gvir- oportunistas.
Será un trago amargo para los progresistas estadounidenses, pero si realmente apoyan al Estado judío, aceptarán el veredicto de los votantes. Si no, deberían dejar de hacerse pasar por defensores de la democracia.
© JNS