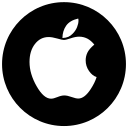Norteamérica, a diferencia de Europa, no evolucionó de un pueblo, esto es, una nación, a una nación-Estado. O, como se dice actualmente, a un Estado nacional. Mientras que España, por poner un ejemplo, existía como pueblo y como nación antes de los Reyes Católicos, será bajo estos que se dote de un Estado como único aparato jurídico-administrativo. Por el contrario, América se hará partiendo de la base de los Estados preexistentes –los Estados fundadores–, que decidirán sobre qué estructura política construir la nación americana: federal o confederal.
Puede parecer baladí o un ejercicio meramente académico sacar a relucir tal distinción, pero en la práctica no lo es. Una nación es un pueblo con un pasado común, basado en sus propias tradiciones y usos, sobre un territorio definido, y que además comparte un destino, esto es, una idea de a dónde quiere ir. En la vieja Europa, todo ese bagaje se llevaba a cuestas de manera natural, tras siglos de convivencia. En América, todo era nuevo: población de procedencia muy diversa, lenguas de origen distintas, sentimientos religiosos diversos, recuerdos y experiencias dispares. Eso sí, les unía un mismo deseo de escapar de las tiranías y monarquías europeas y de valerse por sí mismos. De ahí que, si bien los Padres Fundadores supieron y pudieron acordar la forma política que les gobernase tras su independencia, no se pudieron plantear la creación de su propia historia nacional.
De hecho, los Estados Unidos de América desarrollarán en paralelo dos historias nacionales, la del Norte y la del Sur, que sólo y malamente se fusionarán con la sangrienta guerra civil y la derrota de los confederados. Y digo “malamente” porque con el auge de la Teoría Crítica de la Raza y la consiguiente estigmatización y condena de todo lo que huela a blanco, hay quien vanamente ha intentado, como el New York Times, cambiar el celebrado 4 de julio de 1776, día de la firma de la Declaración de Independencia, por agosto de 1619, mes en el que llegó a tierras americanas el primer barco esclavista. Esto es, frente a una historia de progreso, modernización y liderazgo internacional, de lucha por la igualdad de derechos, de desarrollo de las clases medias, de acceso a la educación, se quiere imponer otra visión alternativa, basada exclusivamente en los hechos más oscuros de cualquier nación. Y en este caso concreto, el nacimiento en el pecado original de la esclavitud. Dos formas opuestas de mirar el pasado de América y absolutamente enfrentadas para llevar adelante un proyecto común hacia el futuro.
Hay que pensarse muy bien quiénes representan los valores de una América unida –de desarrollo económico, de innovación tecnológica, de libertad de la persona y de un Gobierno reducido– para el futuro y quiénes encarnan los valores de odio racial, el feminismo anti-vida, la confusión sexual, más Estado y más impuestos.
La izquierda americana ha logrado, sobre todo desde el adoctrinamiento en las universidades, que los elementos de auto-odio sean prevalentes sobre el orgullo patrio. Todos los males del mundo, de la pobreza a la tiranía, se deben a algo que ha hecho o no ha hecho Estados Unidos. Y no sólo es una cuestión racial donde todo lo que no sea negro no importa. También se ha sostenido un ataque directo a la familia tradicional, padre, madre e hijos. Además, el socialismo ha lanzado una cruzada contra la esencia económica de América, la libre empresa y el mercado, apoyado en los defectos del neoliberalismo y el capitalismo de amiguetes (crony capitalism), que ha colocado siempre el interés de las grandes corporaciones sobre los de los ciudadanos y que hace más difícil la realización del sueño americano, donde el que vale y se esfuerza triunfa.
Ante esta situación, la población hispana cobra una nueva relevancia: educada en la tradición de sus orígenes, con la familia en el centro de su vida social, es un muro natural de contención de la desagregación y tribalización con los que la izquierda pretende dominar el país. Cierto, hay que adoptar la lengua inglesa, porque también la lengua da sentido y define lo que es una nación, pero ese es un precio aceptable a cambio de una mayor importancia social y política. América está dividida entre progresismo y tradicionalismo. Del tradicionalismo sabemos sus defectos y cómo adaptarlo a los retos del siglo XXI. Del progresismo conocemos que no ha funcionado en ninguna parte y que siempre, a pesar de los tentadores cantos de sirena, conduce a más pobreza, menos libertades, más intolerancia y la sumisión del individuo y la familia a unas elites que se creen que lo saben todo pero que, en realidad, sólo protegen sus intereses.
El futuro de América se encuentra ante una encrucijada. Hay que pensarse muy bien quiénes representan los valores de una América unida –de desarrollo económico, de innovación tecnológica, de libertad de la persona y de un Gobierno reducido– para el futuro y quiénes encarnan los valores de odio racial, el feminismo anti-vida, la confusión sexual, más Estado y más impuestos. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el orgullo de ser americano o avergonzarse de serlo. Por eso se trata de elegir bien.
Rafael L. Bardají, estratega político.