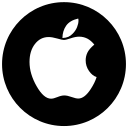Siempre que visitaba Nueva York, subía al observatorio del World Trade Center, en el piso 107 de su Torre Sur. Era mi peregrinaje a lo más alto de la democracia más importante del mundo y sus espectaculares vistas de, posiblemente, la ciudad más vibrante del mundo pre-covid. El último ticket que conservo es de diciembre de 2000. En septiembre de 2001 vi en directo, desde mi despacho de la cuarta planta del Ministerio de Defensa de España, cómo caían las Torres tras el impacto de los aviones secuestrados por los terroristas de Al Qaeda.
En 1989 ya había vivido uno de esos raros momentos en la Historia donde todo cambia súbitamente. Entonces fue la liberación de Centroeuropa del yugo comunista, culminado en 1991 con la posterior desaparición de la URSS. Fue el fin de las Guerra Fría, de la omnipresente amenaza nuclear y el triunfo del liberalismo sobre el totalitarismo. Como alguien se atrevió a afirmar, era el Fin de la Historia.
El 11 de septiembre de 2001 todo volvió a cambiar de nuevo. La unipolaridad disfrutada por Estados Unidos era amenazada no por una superpotencia, sino por un grupo terrorista anidado en las montañas de Afganistán; EEUU fue atacado no con misiles balísticos armados con cabezas atómicas, sino con sus propios aviones civiles; los objetivos no podían resultar más simbólicos: el poder financiero, el militar y el político (el World Trade Center, el Pentágono y presumiblemente el Capitolio), y las razones del ataque, lejos de ser estratégicas, geopolíticas o económicas, eran religiosas: la guerra santa, la Yihad, contra el exponente máximo de los infieles: los Estados Unidos de América.
Seguidos por el envío de unas cuantas cartas con ántrax, los estadounidenses descubrieron con horror que eran vulnerables en su propio territorio. Aún peor, tuvieron que acostumbrarse a que sus enemigos no siempre vinieran de fuera, sino a que estuvieran ya entre ellos. La guerra contra el terrorismo yihadista dio obviamente sus frutos tras años de inacción: caída del régimen talibán en Afganistán, que se negó a entregar a Ben Laden; expulsión de Al Qaeda de su santuario y detención o eliminación de sus principales operativos. Acciones, dicho sea de paso, que aún continúan, como sabemos por la reciente muerte del sucesor de Ben Laden, Al Zawahiri, el pasado mes de julio. Hoy, Al Qaeda es más débil y menos capaz de organizar un atentado terrorista que hace 21 años.
El islamismo radical se desarrolla allí donde hay islam. A mayor población musulmana, mayor probabilidad de la emergencia de individuos radicalizados y células terroristas. Pero esta lección no la hemos querido aprender aún porque en los últimos años el descontrol migratorio ha sido la característica principal en los movimientos demográficos hacia Occidente.
Sin embargo, así como nos equivocamos en 1991 celebrando la caída de la URSS, nos equivocaríamos celebrando una prematura muerte del terrorismo yihadista. En primer lugar, porque la precipitada retirada dictada por el presidente Biden de las tropas americanas (y, por fuerza, aliadas) de Afganistán vuelve a otorgarles un territorio donde enraizarse, entrenarse y poder planificar sus acciones con tranquilidad. Con el paso de los meses, la inteligencia occidental tendrá cada vez menos acceso a Afganistán, lo que será una notable ventaja para los terroristas; en segundo lugar, y paradójicamente, la victoria occidental frente al Estado Islámico refuerza el liderazgo de Al Qaeda en el seno de la Yihad internacional.
El principal error occidental respecto tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico es considerarlos meros grupos terroristas y luchar contra ellos bien con medios de inteligencia, bien con medios policiales o militares, ignorando algo mucho más esencial, sin lo que ambas organizaciones no habrían siquiera nacido: la acelerada radicalización del Islam desde 1979, el año de la invasión soviética de Afganistán y el nacimiento de los famosos muyahidines, pero también el año de la revolución islamista chií de Jomeini en Irán, y el del asalto a la Gran Mezquita de La Meca por un grupo terrorista saudí.
Los más radicalizados se preparan para convertirse en mártires, pero los moderados se vuelven más rigoristas en sus costumbres y los que venían siendo poco practicantes se muestran más convencidos de su religión. Es en verdad esta radicalización social y política del islam lo que vuelve altamente peligroso a Al Qaeda o a cualquier otro grupo salafista. En América, pero sobre todo en Europa, hemos comprobado los efectos sangrientos de la radicalización con células terroristas autoconstituidas e inspiradas más que dirigidas por los grupos terroristas. Es más, los ataques individuales mediante atropellos o cuchilladas, extremadamente fáciles al no exigir conocimiento alguno de explosivos, se han vuelto más comunes. Con todo, las restricciones a la movilidad impuestas por los Gobiernos como medio para frenar la pandemia del covid han traído una tregua al terrorismo islamista en Europa. No así en África.
Y, guste reconocerlo o no, el islamismo radical se desarrolla allí donde hay islam. A mayor población musulmana, mayor probabilidad de la emergencia de individuos radicalizados y células terroristas. Pero esta lección no la hemos querido aprender aún porque en los últimos años el descontrol migratorio ha sido la característica principal en los movimientos demográficos hacia Occidente.
He tenido la oportunidad de poder visitar primero el pequeño memorial de las familias de las víctimas del 11-S y después el museo erigido en NY en recuerdo del brutal atentado terrorista. Es más, hace menos de una semana, con los preparativos del 21º aniversario, lo visité otra vez. El horror sigue allí. Y, sin embargo, he podido observar cómo el paso del tiempo cambia la lectura de aquellos dramáticos acontecimientos. Hace años se ensalzaba el sacrificio de las víctimas y el valor de quienes acudieron en su auxilio. También los esfuerzos de quienes luchaban para que no se repitiese otro hecho así. No es otro el sentido que tiene mostrar la camiseta de uno de los marines que acabó con Ben Laden en su refugio de Abbottabad hace ahora 10 años. Pero Estados Unidos y todo Occidente se han visto asaltados desde dentro por la mentalidad woke, crítica encubierta al poder y abierta contra todo lo que simboliza ser americano y Europeo tradicional. Ese wokismo por desgracia también ha llegado al memorial del 11-S, y este año el eslogan que se imprime en sus pósters y camisetas es “El amor es más fuerte que el odio”. Pero no es verdad, y nadie mejor para saberlo que quienes se vieron afectados por el 11-S. Era el odio y no el amor lo que movía a Ben Laden. Y es el odio y no el amor lo que motiva a los enemigos de Occidente, islamistas o no. No querer verlo es la mejor forma de que vuelva a haber otro 11-S.